Neurodivergencia, PAS y otras capacidades 'cool'
Una mayoría en el Reino Unido se identifica como neurodivergente. Lo que significa que, en realidad, es neurotípica.
El capítulo «The Work Outing», el segundo episodio de la temporada 2 de The IT Crowd, es uno de los episodios más icónicos de la serie británica.
En él, los protagonistas —Moss, Roy y Jen— acuden juntos a una obra de teatro. Roy, por una cadena de malentendidos, acaba sentado en una zona reservada para personas con discapacidad. Para evitar parecer un intruso, finge estar en silla de ruedas.
Uno de los momentos más divertidos del episodio ocurre cuando Roy entra al baño de discapacitados del teatro. Mientras está dentro, alguien lo escucha y, al salir, le aplauden por «atreverse» a ir solo al baño, como si fuera un acto heroico. Él, atrapado en la situación, responde con una mezcla perfecta de falsa humildad y dramatismo.
Otro running gag desternillante del capítulo es cuando Roy, cada vez que se ve acorralado por una pregunta incómoda, pone cara de pena y dice, con una voz lastimera: I’m disabled («soy discapacitado»). No importa si le preguntan por su trabajo, por su vida amorosa o por si puede levantarse del sitio: su respuesta es siempre la misma, como un escudo tragicómico que utiliza para evitar enfrentarse a las consecuencias de su mentira.
Pero hay algo más incisivo en este episodio: la forma en que la discapacidad se convierte, momentáneamente, en una insignia social. En vez de invisibilizarse como ocurría décadas atrás, ciertas condiciones comienzan a adquirir un barniz de «diferencia valiosa», algo que puede sumar puntos en el juego de la identidad.
Es el caso, por ejemplo, del auge del término «neurodivergente». Lo que antes era diagnosticado como TDAH, autismo leve o dislexia, ahora forma parte de un vocabulario que permite a muchas personas resignificar su experiencia con un matiz casi de superpoder. No es que desaparezcan las dificultades, pero el relato cambia: ya no son «fallos», sino variantes del cerebro que, bien comprendidas, aportan creatividad, profundidad o intuición.
También en el caso de las llamadas personas altamente sensibles (PAS) se observa una dinámica similar. Lo que en otro tiempo pudo considerarse simplemente un rasgo de temperamento —mayor reactividad emocional, intensidad sensorial o empatía aguda— ha sido progresivamente reinterpretado como una forma legítima de neurodivergencia. Bajo esta etiqueta, cada vez más difundida, muchas personas encuentran un relato reconfortante que transforma su incomodidad social o su vulnerabilidad en un signo de sofisticación emocional. Ser PAS ya no se vive como una desventaja, sino como una prueba de profundidad psicológica, de una vida interna rica e incomprendida por los demás.
Esta celebración es, en parte, reparadora. Pero también puede crear una jerarquía paradójica en la que ciertas discapacidades se vuelven cool. Deseables. Fuente de estatus para las nuevas élites simbólicas.
Como muestra, un botón: Una mayoría en el Reino Unido se identifica como neurodivergente.
Lo irónico es que, si es una mayoría, ya no es neurodivergente. Es neurotípica.
No es algo exclusivo de la salud mental. «¡Todos estamos por encima de la media!», decían los Monty Python. Tenían razón. Al menos es lo que creemos, en general: que hacemos las cosas mejor que la mayoría. Por ejemplo, más del 90 % de las personas cree conducir mejor el coche que la media, lo cual es estadísticamente imposible.
Fetichismo del trastorno
En los círculos protestantes anglosajones blancos ha existido, durante generaciones, una tendencia a declararse portador de ciertos trastornos que, lejos de ser vistos como limitaciones, funcionaban como indicadores de pertenencia a una élite. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, por ejemplo, muchas personas acomodadas se describían a sí mismas como afectadas por neurastenia, una forma de ansiedad que se interpretaba no como un fallo, sino como el resultado inevitable de poseer un talento excepcional en un mundo incapaz de estar a la altura de tal brillantez.
El neurasténico se perfilaba como una figura demasiado sensible, demasiado lúcida, demasiado íntegra para encajar en una sociedad cada vez más industrializada, regida por la repetición y la mediocridad funcional. Su malestar no era prueba de debilidad, sino de distinción: una especie de sufrimiento noble que lo eximía de las obligaciones ordinarias. Esta dolencia, más simbólica que clínica, actuaba como salvoconducto para apartarse de los ritmos impuestos al común de los mortales, legitimando una cierta forma de privilegio disfrazado de fragilidad.
Precisamente por haber sido abrazada con entusiasmo por numerosas figuras prominentes, la neurastenia adquirió un aura de distinción. Los atributos asociados a este diagnóstico —diligencia extrema, brillantez intelectual, creatividad inusitada— la convirtieron en algo más que una dolencia: era casi una marca de superioridad espiritual e intelectual.
Así, muchas personas comenzaron a buscar activamente ese diagnóstico, deseosas de inscribirse en esa narrativa del sufrimiento excepcional. Con el tiempo, la clase media e incluso sectores de la clase trabajadora comenzaron también a declararse neurasténicos. Y en el momento en que la afección dejó de estar restringida a los círculos de élite, su prestigio se desvaneció. La neurastenia, que había sido emblema de refinamiento, perdió su valor simbólico y desapareció prácticamente del mundo occidental.
La nueva neurastenia
Como ocurre con un bolso de lujo que pierde su exclusividad cuando se vuelve accesible para la mayoría, las dolencias con prestigio simbólico también obedecen a las lógicas del deseo y la distinción. La moda del malestar tiene sus ciclos.
Tras la caída en desgracia de la neurastenia, otras formas de disconformidad psíquica han ocupado su lugar, revestidas de una elegancia clínica más acorde a los tiempos. En la actualidad, la élite no se presenta como víctima de un exceso de sensibilidad, sino como neurodivergente: distinta no por trauma o carencia, sino por una singular configuración cerebral. Se trata de sujetos que aseguran no poder fingir cortesía, leer el contexto social o modular su discurso, no por voluntad, sino por estructura neurológica. La vieja figura del genio excéntrico se ha reciclado como síndrome funcional, impermeable a la norma y, por ello, legitimado.
Otros perfiles se dibujan con los mismos trazos: individuos «demasiado» enfocados, minuciosos, racionales, intensos o creativos. En todos los casos, los rasgos que configuran el supuesto trastorno no implican carencia, sino una suerte de exceso que colisiona con las habilidades sociales convencionales. Y, curiosamente, ese exceso suele alinearse con cualidades valoradas en profesiones prestigiosas y bien remuneradas —tecnología, finanzas, ciencia—, a la vez que se presentan como obstáculos para trabajos centrados en el cuidado o la interacción humana, tradicionalmente menos valorados.
Como en el caso de la neurastenia, estas nuevas formas de malestar permiten a quienes las reivindican excusarse de ciertas normas o expectativas sociales sin perder estatus. De hecho, lo refuerzan. En un entorno donde el diagnóstico puede abrir puertas y blindar la identidad, no es extraño que las élites contemporáneas tiendan a identificarse con estas formas de neurodivergencia. Allí donde hay recompensa, proliferan los síntomas.
Glorificación de la discapacidad y de la víctima
Durante la guerra de Vietnam, muchas familias pertenecientes a las élites utilizaron su influencia y sus redes médicas para conseguir que sus hijos fueran clasificados como «discapacitados», eludiendo así el servicio militar obligatorio. No se trataba de una verdadera vulnerabilidad, sino de una estrategia de protección envuelta en legitimidad médica.
Años más tarde, con la aprobación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), se produjo un fenómeno paralelo. Aunque la ley transformó profundamente la vida de millones de personas con discapacidades reales, introduciendo medidas de inclusión largamente esperadas, también generó nuevos incentivos para que sectores acomodados buscaran encajar en esa categoría.
La ADA no solo garantizaba derechos, sino que articulaba un sistema de beneficios materiales concretos: adaptaciones académicas y laborales, procesos más favorables de admisión o contratación, y bonificaciones para las empresas que emplearan a personas clasificadas como discapacitadas. En consecuencia, se abrió una puerta para que individuos sin una discapacidad severa, pero con diagnósticos ambiguos o maleables, se identificaran como tales. Así, la categoría de «discapacitado» pasó a ser, en ciertos contextos, no un estigma, sino una ventaja estratégica. La paradoja es evidente: una legislación destinada a corregir desigualdades estructurales terminó sirviendo, en parte, como herramienta para reproducir privilegios bajo una nueva retórica de vulnerabilidad.
Un fenómeno similar se ha producido en el ámbito de las admisiones universitarias, donde las normas destinadas a proteger a las personas con discapacidades han acabado generando un nuevo terreno de ventaja estratégica para las élites. Tras la aprobación de la ADA en 1990, se registró un aumento extraordinario en el número de ciudadanos estadounidenses que se declaraban discapacitados, especialmente entre las clases altas.
Paralelamente, la expansión de las adaptaciones en entornos competitivos —escuelas, universidades, procesos de selección— reforzó el atractivo de ciertos diagnósticos. Padres con recursos comenzaron a buscar activamente evaluaciones que permitieran clasificar a sus hijos como portadores de una discapacidad reconocida, con el fin de obtener ventajas concretas en exámenes clave como los SAT, un examen estandarizado que se usa extensamente para la admisión universitaria en Estados Unidos.
El impacto fue inmediato: la proporción de estudiantes que realizan exámenes estandarizados con adaptaciones se ha multiplicado por cinco desde 1987, con un fuerte sesgo hacia entornos acomodados. En algunas escuelas de barrios ricos, casi uno de cada cinco alumnos dispone de un «plan 504», una designación federal que otorga derecho a modificaciones y exenciones académicas. Esta cifra contrasta con el promedio nacional, que apenas supera el 2 %. La tendencia ha continuado en la educación superior: durante la última década, el número de estudiantes universitarios con adaptaciones se ha duplicado, en gran parte debido al aumento de solicitudes en instituciones altamente selectivas.
En algunos campus de élite, uno de cada cuatro estudiantes se identifica formalmente como discapacitado, accediendo así a condiciones especiales de evaluación y asistencia. Lo que nació como un mecanismo de equidad ha terminado, en ciertos casos, como una herramienta de optimización meritocrática para quienes mejor saben navegar el sistema.
Las familias que buscan un diagnóstico formal para acceder a adaptaciones académicas o laborales suelen acudir a profesionales médicos o psiquiátricos con los que mantienen lazos estrechos: amistades, vínculos familiares o relaciones de confianza consolidadas. Estos especialistas, plenamente conscientes de que muchas de estas demandas responden a incentivos ajenos a la clínica —ventajas en exámenes, admisiones o trato diferenciado—, tienden no obstante a considerar que conceder el diagnóstico solicitado es un gesto benévolo de bajo riesgo. En otras palabras, se inclinan a decir lo que creen que la familia desea oír, interpretando esa condescendencia como una forma de ayuda.
A ello se suman razones más pragmáticas. Negarse a emitir el diagnóstico puede significar perder al paciente y, con él, otros servicios vinculados, así como el riesgo de que la familia continúe peregrinando por consultas hasta encontrar un profesional más complaciente. En ese contexto, muchos médicos optan por evitar el conflicto, consolidar la relación profesional y conservar su clientela. El resultado es un sistema donde el diagnóstico deja de ser exclusivamente un juicio clínico para convertirse, en parte, en una transacción simbólica entre quienes desean una etiqueta protectora y quienes pueden otorgarla sin demasiada resistencia.
La gentrificación de la salud mental
La salud mental, al igual que ciertos barrios urbanos, también ha sufrido un proceso de gentrificación. A medida que las élites han comenzado a identificarse crecientemente como discapacitadas, el discurso público sobre la discapacidad se ha desplazado hacia nuevas coordenadas simbólicas.
Lo que antes giraba en torno a las personas verdaderamente afectadas por limitaciones graves, ha sido sustituido por una narrativa más luminosa, más estética, centrada en sujetos altamente funcionales, carismáticos y con buena presencia ante la cámara. Jóvenes privilegiados, con carreras prometedoras, comienzan a construir su identidad —y su influencia mediática— alrededor de diagnósticos de salud mental que, aunque reales, se presentan bajo un prisma comercializable. Algunos acumulan seguidores en redes sociales, consiguen patrocinios o se erigen como voces visibles del «activismo» psicológico.
Este fenómeno no se limita a la salud mental. Paralelamente, también ha crecido la tendencia a reivindicar como discapacidades físicas ciertas afecciones antes consideradas leves o manejables, como la enfermedad celíaca, el síndrome del intestino irritable o la diabetes.
Aunque estas patologías pueden ser incapacitantes en sus formas más severas, lo cierto es que muchas personas las gestionan de manera cotidiana sin verse a sí mismas como discapacitadas. Pero en el contexto de las profesiones simbólicas —diseño, comunicación, tecnología, arte—, definirse como tal puede traducirse en visibilidad, empatía y oportunidades.
Por el contrario, quienes desempeñan trabajos físicos intensos, con menor acceso a recursos sanitarios, rara vez utilizan esa etiqueta: en su mundo, declararse discapacitado no eleva el estatus, sino que lo reduce. Así, la discapacidad se convierte en un signo performativo: fuera del mercado simbólico, es estigma; dentro de él, es capital social.
La economía de la victimización: raza, meritocracia y el nuevo reparto de privilegios
En este paisaje donde la discapacidad ha pasado de ser estigma a moneda simbólica de valor, se ha producido una transformación paralela en torno a las categorías raciales. La lógica de la victimización, una vez internalizada por las instituciones educativas, ha comenzado a operar como un criterio de redistribución del prestigio, erosionando los principios tradicionales de mérito académico.
En muchas universidades de élite en Estados Unidos, los procesos de admisión han adoptado políticas de acción afirmativa que, bajo la premisa de reparar desigualdades históricas, han acabado favoreciendo de forma desproporcionada a ciertos grupos raciales —principalmente estudiantes negros e hispanos— en detrimento de otros, en especial blancos y asiáticos.
De este modo, mientras los estudiantes negros son admitidos con puntuaciones significativamente más bajas, los asiáticos necesitan superar a los blancos en puntuación para acceder al mismo sitio. Los asiáticos son discriminados porque son demasiado inteligentes y obtienen notas demasiado altas. Incluso los asiáticos más pobres logran superar a los estudiantes negros mejor posicionados. Si la admisión se basara únicamente en la puntuación del SAT, excluyera las entrevistas personales, muchas universidades ni siquiera podrían admitir a estudiantes negros.
El resultado no es solo una alteración de los umbrales de exigencia, sino también una nueva narrativa de acceso basada más en el reconocimiento de una supuesta vulnerabilidad estructural que en los logros objetivos.
Así, pertenecer a una raza considerada «oprimida» puede funcionar como una credencial implícita, al igual que sucede con determinados diagnósticos de discapacidad. En este sistema, el mérito académico tradicional se ve desplazado por un capital identitario que ofrece beneficios tangibles: mayor probabilidad de admisión, becas específicas, adaptaciones curriculares o prestigio social.
Paradójicamente, quienes más destacan en las métricas clásicas del esfuerzo —como muchos estudiantes asiáticos— se convierten en los más penalizados, por no encajar en el relato de opresión que ahora estructura las políticas de acceso. La discriminación se disfraza de justicia, pero solo cambia de signo.





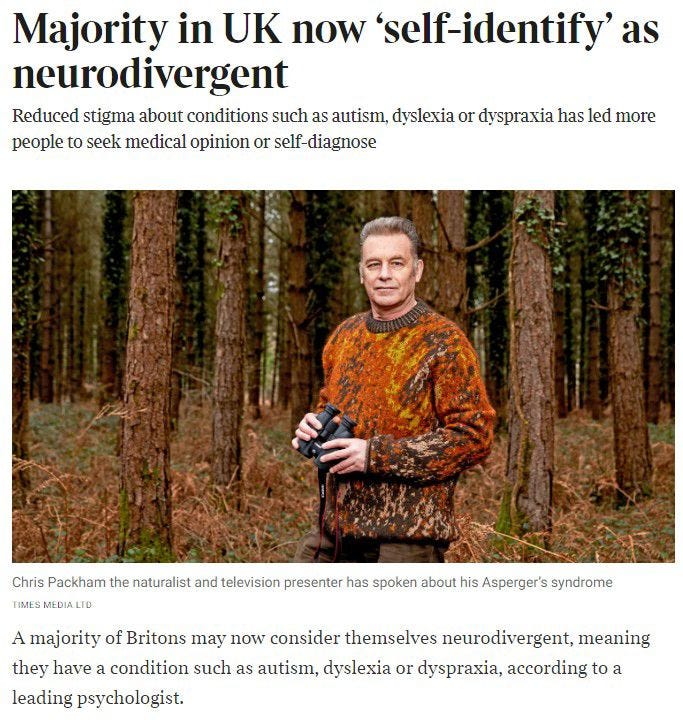
Ser PAS no es una enfermedad ni un capricho, sino una característica con base científica.
Este artículo da en el clavo: cuando convertimos la alta sensibilidad en estatus o marca personal, perdemos el norte. Ser PAS no es cool cuando no puedes trabajar en open space sin agotarte. Ni cuando nadie adapta nada y te tachan de intensa. Por eso, yo escribo sobre bienestar laboral, para profesionales sensibles. Tengo rasgo PAS, trabajo en entorno de alta presión y en prevención laboral no está explorado. Esto también daría lugar a otro colectivo. Pero lo dicho PAS no es una enfermedad, NO es una discapacidad, ni trastorno, ni es un diagnóstico.
Visibilizar es importante, sí. Pero romantizar lo que en muchos entornos sigue siendo un riesgo psicosocial invisible… no. Ojalá dejemos de usar etiquetas como escudo y empecemos a diseñar espacios donde lo sensible no tenga que justificarse.
Ha sido leerte y recordar a todas esas mamás que venían a hablar conmigo para que "bajara el nivel del examen" porque su hijo tenía TDA. Y el justificante médico siempre era de la prima o de la sobrina, que casualmente es psicóloga. Todo esto en un instituto privado donde los padres son los que mandan. El TDA se ha usado muchísimo para justificar el mal comportamiento del alumnado. Me da pena por los que de verdad tenían dificultades de aprendizaje (que por casualidad eran los que más se esforzaban). En resumen, me ha encantado tu publicación.