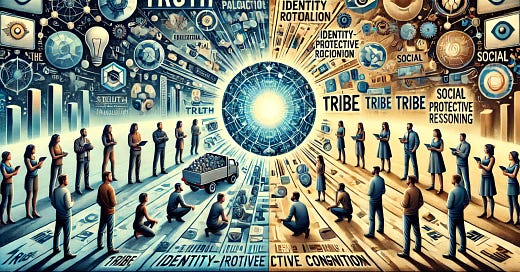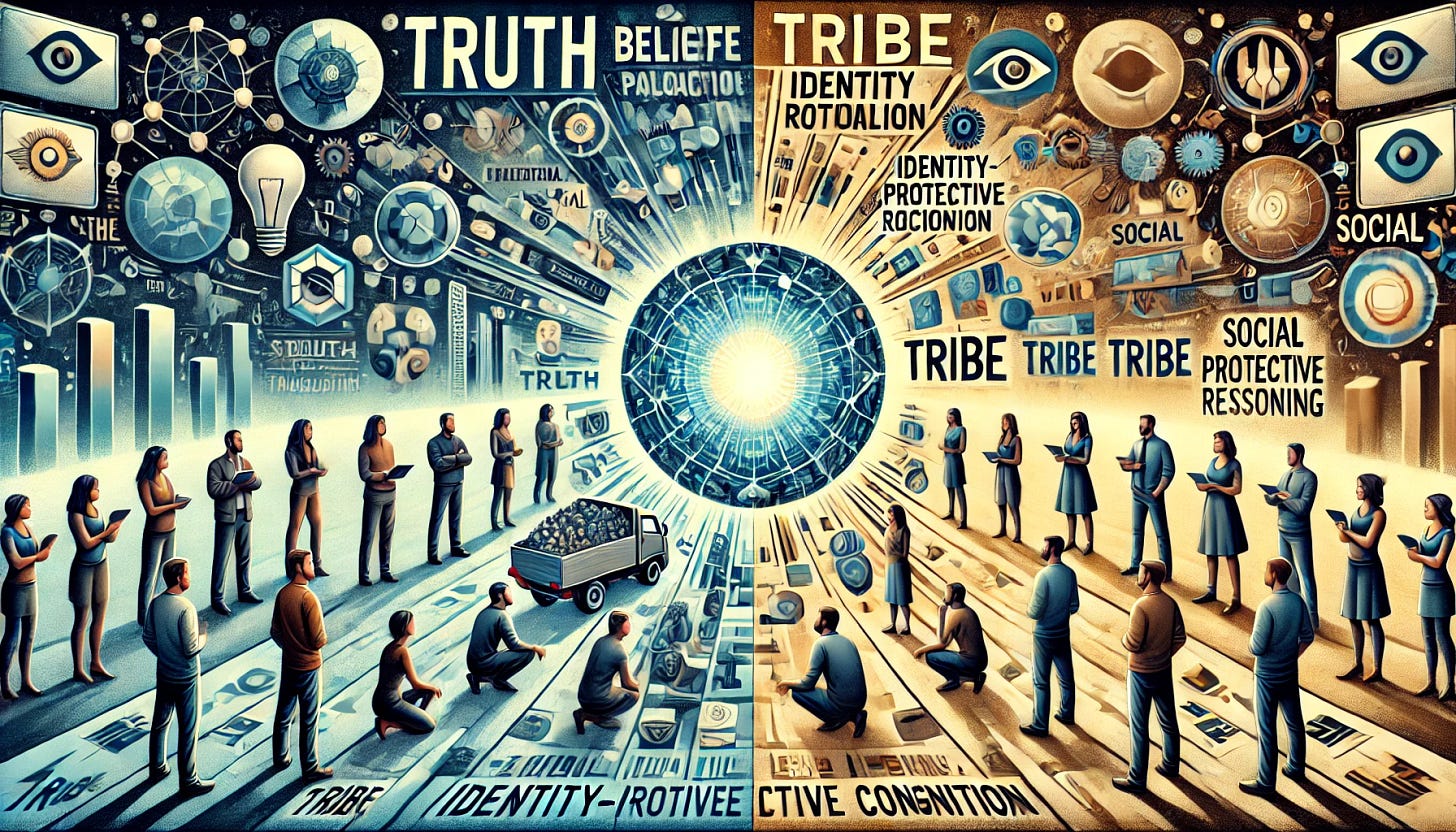Si estamos cada vez más polarizados puede que signifique que cada vez estamos mejor informados (no menos)
Ser un miembro leal del grupo implica, casi por definición, adoptar un sesgo de mi lado.
Para alcanzar nuestros objetivos de manera efectiva, es fundamental que nuestra red de creencias contenga una alta proporción de verdades y un número mínimo de falsedades. Sin embargo, aunque la precisión epistémica suele facilitar la consecución de metas en la mayoría de los casos, no siempre es el factor determinante.
El ámbito social, en particular, …
Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días
Suscríbete a Sapienciología para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.