Breve advertencia antes de construir cualquier civilización futura
Natura non facit saltus —la naturaleza no da saltos—, recordaban los naturalistas. Y tampoco los da la cultura si no reconoce sus raíces.
Toda visión lúcida del mundo —y más aún, todo intento serio de reforma social— debe comenzar por una premisa modesta pero crucial: comprender con realismo la naturaleza humana.
No se trata de rendirse ante el cinismo ni de justificar lo que es con la excusa de que siempre ha sido así, sino de reconocer que construir sistemas humanos sin tener en cuenta la materia prima de la que estamos hechos es como diseñar un puente ignorando las propiedades del acero o la ley de la gravedad. Las consecuencias de semejante error no son metafóricas: se derrumba el puente, se colapsan las instituciones, se erosiona la dignidad.
Esta comprensión no proviene de una única ciencia ni puede derivarse de intuiciones filosóficas aisladas. Es el fruto de una convergencia empírica, de una orquestación silenciosa entre la genética conductual, la psicología evolutiva, la antropología comparada, la neurociencia afectiva y la historia de las instituciones.
Cada una aporta una perspectiva distinta, pero todas coinciden en un punto cardinal: el ser humano no es una tabla rasa (tabula rasa, en la expresión lockeana) sobre la cual las instituciones puedan escribir cualquier cosa. Somos, más bien, un palimpsesto viviente, con huellas arcaicas que sobreviven en nuestras reacciones, emociones y estructuras sociales.
Las diferencias humanas —físicas, cognitivas, temperamentales— no son invenciones ideológicas ni caprichos del ambiente. Son el resultado de patrones heredados y adaptativos, producto de millones de años de selección natural y sexual.
Inteligencia
Investigaciones en genética del comportamiento, como las recopiladas por Robert Plomin en Blueprint (2018), muestran que alrededor del 50% de la variación en habilidades cognitivas entre individuos puede explicarse por factores genéticos.
Este no es un dato menor ni un argumento a favor del determinismo genético, sino un recordatorio de que las condiciones de partida no son idénticas para todos, y que cualquier política pública que lo ignore acaba reforzando, en la práctica, las desigualdades que pretendía erradicar.
Personalidad
Lo mismo puede decirse del temperamento y la personalidad. Los estudios con gemelos —especialmente aquellos criados por separado, como los del Minnesota Twin Study— revelan que rasgos como la extraversión, la apertura a la experiencia o incluso la predisposición al neuroticismo presentan correlaciones significativas con la genética, incluso en contextos culturales muy distintos.
Judith Rich Harris, en The Nurture Assumption (1998), fue una de las primeras en popularizar la idea de que el entorno familiar tiene menos influencia de la que creíamos, y que mucho de lo que atribuimos a la crianza es en realidad herencia disfrazada. De verdad, hay que leer a Judith. Es capaz de cambiar prácticamente todo lo que dabas por sentado. También, por supuesto, hay que añadir No Two Alike: Human Nature and Human Individuality (2006).
Violencia
La agresividad, por ejemplo —particularmente entre varones jóvenes—, ha sido documentada por investigadores como Richard Wrangham y Dale Peterson (Demonic Males, 1996) como una herencia evolutiva ligada a la competencia por recursos, territorios y parejas.
No se trata de justificarla, sino de comprender que su represión sin alternativas institucionales adecuadas no elimina el impulso, solo lo desplaza hacia formas más disfuncionales.
Amor
También, durante gran parte del siglo XX, una corriente dominante en la antropología cultural sostuvo que el amor romántico —particularmente en su forma idealizada, con altos niveles de pasión, intimidad y compromiso— era una construcción reciente y específica de Occidente, producto de la literatura cortesana, el individualismo moderno y la economía de mercado.
Bajo esta óptica, las uniones afectivas en otras culturas se explicaban casi exclusivamente por factores utilitarios: alianzas tribales, arreglos familiares, o reproducción social.
Sin embargo, esta visión etnocéntrica ha ido cediendo terreno ante un creciente cuerpo de evidencia empírica que revela lo contrario: el amor no es una excentricidad del alma burguesa europea, sino una constante de la experiencia humana.
Un estudio reciente —que analiza datos de 937 individuos en nueve sociedades no occidentales, no industrializadas y no WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic)— demuestra niveles sorprendentemente altos de pasión, intimidad y compromiso romántico en contextos culturales muy diversos.
Lejos de ser una anomalía cultural, el amor parece ser una estrategia evolutiva profundamente arraigada, con raíces neurobiológicas universales. Esta convergencia sugiere que el amor romántico no es un artefacto, sino una adaptación: un vínculo emocional que favorece la cooperación prolongada entre parejas y la crianza coordinada de la descendencia.
Comercio
Incluso el comercio, tan vilipendiado en ciertas visiones románticas, ha sido identificado por la antropología económica (David Graeber, Debt: The First 5000 Years) como una forma de cooperación estructurada que, aunque motivada por el interés propio, genera redes de confianza y prosperidad mutua.
Lejos de ser una aberración del capitalismo moderno, el intercambio mercantil aparece ya entre tribus preestatales, como estrategia para evitar conflictos y fomentar relaciones pacíficas entre grupos.
Esta dimensión pacificadora del comercio se hace aún más evidente si se observa cómo muchas culturas lo han ritualizado para suavizar las tensiones y establecer alianzas simbólicas. En sociedades sin Estado, el trueque no era solo una transacción material, sino un acto social cargado de significados: al intercambiar objetos, se intercambiaban también gestos de reconocimiento, de respeto mutuo, de intención de paz.
Como señala Graeber, estas formas de economía moral revelan que el mercado no nace del cálculo frío, sino del deseo humano de estabilidad relacional. De hecho, el comercio permitía establecer redes que disuadían la violencia: ¿por qué atacar a quien te provee de conchas, sal o herramientas, cuando el vínculo comercial garantiza acceso estable y predecible a esos recursos?
De hecho, quienes vilipendian en capitalismo o el comercio en realidad no hablan de capitalismo o comercio, sino de consumismo o incluso de egoísmo, individualismo o liberalismo. El capitalismo es otra cosa, como ya explicamos largo y tendido.
Pero el relato sigue matando el dato
Este cuerpo de evidencia tiene implicaciones profundas para la ingeniería social. Los grandes experimentos igualitaristas del siglo XX —desde la Unión Soviética hasta los kibutzim israelíes— fracasaron no solo por razones económicas, sino porque partían de una antropología falsa: la idea de que las diferencias humanas podían suprimirse mediante condiciones materiales homogéneas.
Lo que reveló la experiencia, sin embargo, fue que el deseo de estatus, el arraigo familiar, el gusto por la propiedad y la necesidad de diferenciación reaparecían incluso en los entornos más controlados.
El colapso de estas utopías no fue un accidente, sino una consecuencia lógica de haber intentado reconfigurar la naturaleza humana a golpe de decreto.
Aun en contextos más moderados, como ciertas pedagogías radicales o intentos de economía planificada, se repite la misma falacia: confundir igualdad moral con igualdad estructural. Pero la igualdad estructural solo puede sostenerse si se reprime, explícita o implícitamente, la diversidad de capacidades y preferencias. Y esa represión genera resentimiento, mediocridad y, en última instancia, estancamiento.
Lo cierto es que el ser humano, cuando se le deja respirar, tiende a ciertas constantes: organiza su vida en torno a la familia, practica el altruismo recíproco, reacciona con vehemencia frente a las injusticias, crea jerarquías para asignar funciones y distribuye la confianza de manera discriminada: entre los nuestros, generosidad; frente a los extraños, cautela. Estos patrones no son meras construcciones culturales, sino adaptaciones profundas, grabadas en nuestra arquitectura cerebral y reforzadas por miles de generaciones.
Ignorar todo esto —como hacen algunos proyectos ideológicos cuando sueñan con reinventar al ser humano desde cero— no es solo un error teórico, sino una forma de violencia: porque impone sobre la realidad un molde rígido que termina quebrando la vida que pretendía moldear.
Aceptar nuestra condición no equivale a claudicar ante lo que es. Es, más bien, asumir el punto de partida con honestidad, para poder avanzar sin engaños. Una política sensata, una pedagogía efectiva o una arquitectura institucional sostenible no deben proyectarse sobre una humanidad imaginaria, sino sobre la humanidad tal como es: limitada, pero perfectible; egoísta, pero capaz de desplegar altruismo; desigual, pero deseosa de justicia.
Natura non facit saltus —la naturaleza no da saltos—, recordaban los naturalistas. Y tampoco los da la cultura si no reconoce sus raíces. Nuestras más altas aspiraciones, si han de florecer, no pueden elevarse sobre el vacío. Necesitan anclarse en el humus fértil de nuestra especie: no para adorarlo, sino para transformarlo con prudencia, sabiduría y un poco de esa audacia que solo puede permitirse quien sabe de dónde viene.




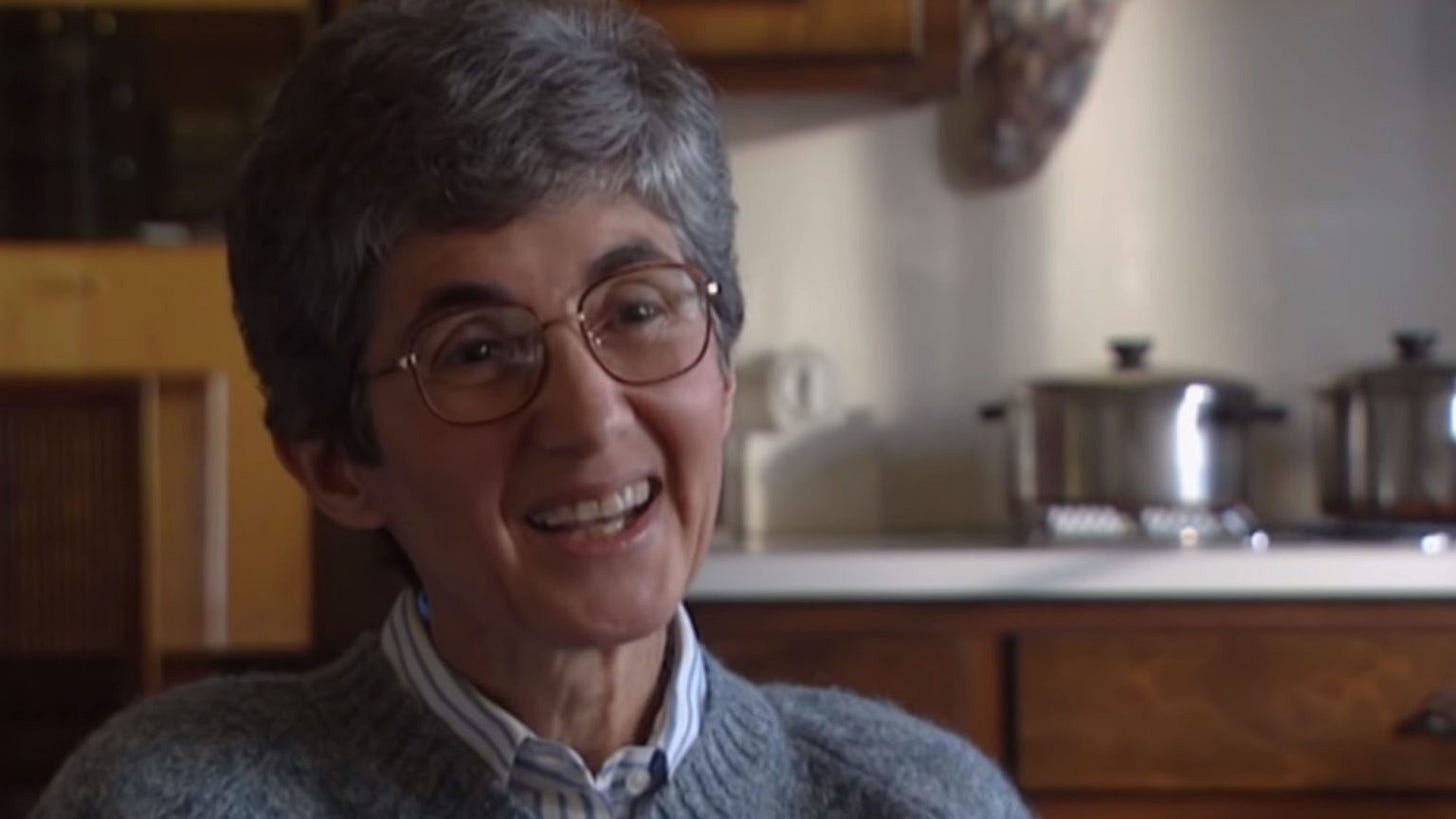
Qué necesario este recordatorio: no se puede construir nada duradero si se parte de una visión irreal del ser humano. Ni utopías sin raíces, ni reformas que ignoren lo que somos.
Me ha gustado especialmente la idea del palimpsesto: cargamos con historia, biología, contradicciones… y también con posibilidad. Lucidez y humildad, justo lo que falta en tantos discursos hoy.
Quizás conviene añadir el tribalismo, opuesto al cosmopolitismo, ya que quizás este último es el relato con más fuerza en la actualidad que no se ajusta a la realidad.